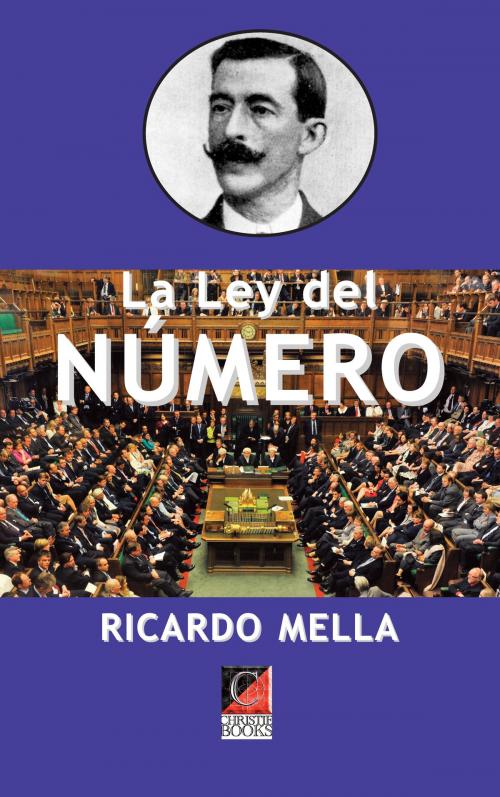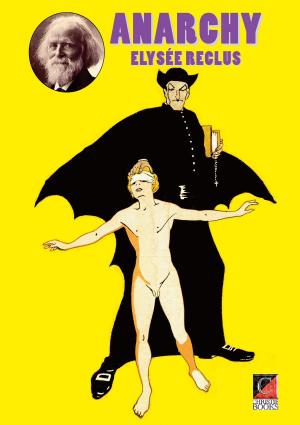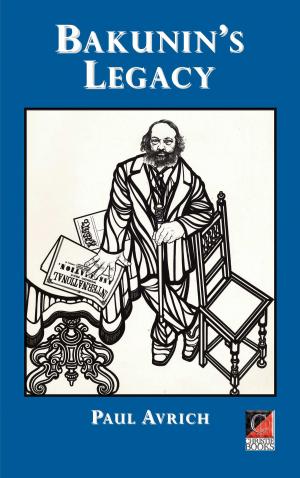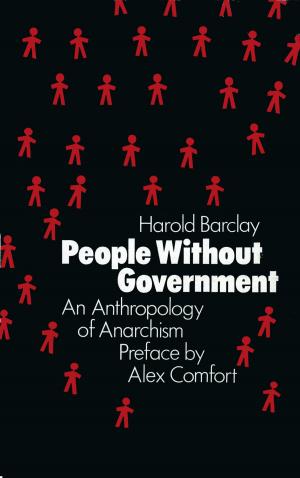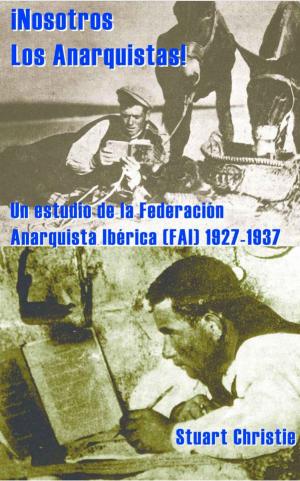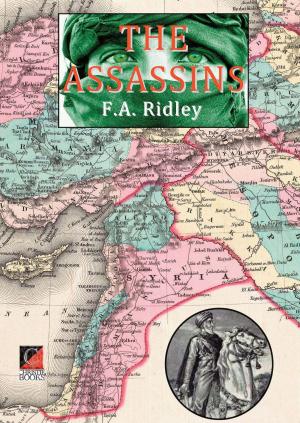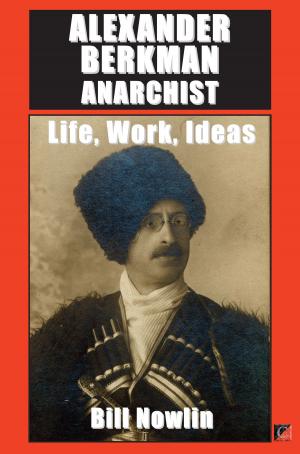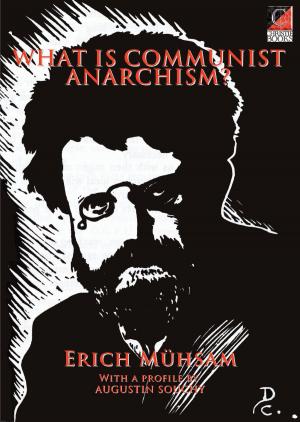LA LEY DEL NÚMERO
Nonfiction, Social & Cultural Studies, Political Science, Politics, Leadership, Government, Political Parties, Democracy| Author: | Ricardo Mella | ISBN: | 1230000554220 |
| Publisher: | ChristieBooks | Publication: | July 15, 2015 |
| Imprint: | ChristieBooks | Language: | Spanish |
| Author: | Ricardo Mella |
| ISBN: | 1230000554220 |
| Publisher: | ChristieBooks |
| Publication: | July 15, 2015 |
| Imprint: | ChristieBooks |
| Language: | Spanish |
A la gran superstición política del derecho divino de los reyes, dice Spencer, ha sucedido la gran superstición política del derecho divino de los parlamentos. "El óleo santo — añade — parece haber pasado inadvertidamente de la cabeza de uno a las cabezas de muchos, consagrándolos a ellos y a sus derechos."
Examinemos esta gran superstición que ha inspirado al primero de los filósofos positivistas tan elocuentes palabras.
El origen de los parlamentos, ya se trate de países monárquicos, ya de republicanos, es la voluntad de la mayoría, por lo menos teóricamente. Al propio tiempo, la supremacía del mayor número descansa en su derecho indiscutible a gobernar directa o indirectamente a todos. Se dice, y apenas es permitido ponerlo en duda, que la mayoría ve más claro en todas las cuestiones que la minoría, y que, siendo muchas cosas comunes a todos los hombres, es lógico y necesario que los más sean los que decidan cómo y en qué forma se han de cumplir los fines generales.
De aquí resulta una serie de consecuencias rigurosamente exactas.
La mayoría de los habitantes de un país tiene el derecho de reglamentar la vida política, religiosa, económica, artística y científica de la masa social. Tiene el derecho enciclopédico de decidir sobre todas las materias y disponer de todo a su leal saber y entender. Tiene el derecho de afirmar y negar cuanto le plazca a cada instante, destruyendo al día siguiente la obra del día anterior. En política, dicta leyes y reglas a las cuales no es permitido escapar. En economía, determina el modo y forma de los cambios, reglamenta la producción y el consumo y permite o no vivir barato, según su voluntad del momento. En religión, pasa sobre las conciencias e impone el dogma a todo el mundo bajo penas severas y mediante contribuciones onerosas. En artes y ciencias, ejerce el monopolio de la enseñanza y el privilegio de la verdad oficial.
Ella decide y fija las reglas higiénicas y la conducta moral que deben seguirse, cuáles funciones sociales corresponden al grupo y cuáles al individuo, en qué condiciones se ha de trabajar, adquirir riquezas, enajenar bienes, cambiar las cosas y relacionarse con las personas. Finalmente, y como digno remate, premia y castiga, y es acusador, abogado y juez, dios todopoderoso que se halla en todas partes, todo lo dispone y sobre todo vigila, atento y celoso.
Estas deducciones nada tienen de exageradas una vez admitido que la ley del número es la suprema ley.
Mas, como las mayorías no pueden realizar por sí tantas cosas, como no les es dable ocuparse a diario en tan múltiples cuestiones, surge necesariamente el complemento de la ley, la delegación parlamentaria, al efecto, por medio de las mayorías, se elige también delegados o representantes que, constituidas en corporación, asumen todos los poderes de sus representados, o más bien los del país entero, y así es cómo se genera el poder omnipotente, el derecho divino de los parlamentos.
Y he aquí que, en el seno de esas cámaras o asambleas de los escogidos, se aplica de nuevo la ley radical del número y por mayoría se decretan las leyes a fin de gobernar sabiamente los intereses públicos y privados, que a tanto alcanza la omnisciencia de los legisladores. De este modo, un puñado de ciudadanos medianamente cultos, vulgarotes las más de las veces, alcanza la gracia de la suprema sabiduría. Higiene, medicina, jurisprudencia, sociología, matemáticas, todo lo poseen, porque el espíritu santo de las mayorías se cierne constantemente sobre sus cabezas. Tal es la teoría en toda su desnudez.
Se tiene por temerario discutirla, por locura negarla. La imbecilidad argumenta injuriando.
Pero la sabiduría expresa la verdad. "El pueblo soberano — dice el positivista — designa a sus representantes y crea el gobierno.
"El Gobierno, a su vez, crea derechos y los confiere separadamente a cada uno de los miembros del pueblo soberano, de donde emana. ¡He ahí una obra maravillosa de escamoteo político!"
Mas, el escamoteo no para en esto. Extiende sus dominios hasta lo más hondo de los sistemas políticos, porque, una vez afirmada la ley de las mayorías, se convierte, como veremos muy pronto, en una tremenda ficción que permite a unos cuantos encaramarse en la cucaña del poder, dictar e imponer a un pueblo entero su voluntad omnímoda.
Tratemos, pues, antes de hacer la crítica de la ley, de penetrar este misterio político, poniendo ante los ojos del lector la realidad que encierra.
A la gran superstición política del derecho divino de los reyes, dice Spencer, ha sucedido la gran superstición política del derecho divino de los parlamentos. "El óleo santo — añade — parece haber pasado inadvertidamente de la cabeza de uno a las cabezas de muchos, consagrándolos a ellos y a sus derechos."
Examinemos esta gran superstición que ha inspirado al primero de los filósofos positivistas tan elocuentes palabras.
El origen de los parlamentos, ya se trate de países monárquicos, ya de republicanos, es la voluntad de la mayoría, por lo menos teóricamente. Al propio tiempo, la supremacía del mayor número descansa en su derecho indiscutible a gobernar directa o indirectamente a todos. Se dice, y apenas es permitido ponerlo en duda, que la mayoría ve más claro en todas las cuestiones que la minoría, y que, siendo muchas cosas comunes a todos los hombres, es lógico y necesario que los más sean los que decidan cómo y en qué forma se han de cumplir los fines generales.
De aquí resulta una serie de consecuencias rigurosamente exactas.
La mayoría de los habitantes de un país tiene el derecho de reglamentar la vida política, religiosa, económica, artística y científica de la masa social. Tiene el derecho enciclopédico de decidir sobre todas las materias y disponer de todo a su leal saber y entender. Tiene el derecho de afirmar y negar cuanto le plazca a cada instante, destruyendo al día siguiente la obra del día anterior. En política, dicta leyes y reglas a las cuales no es permitido escapar. En economía, determina el modo y forma de los cambios, reglamenta la producción y el consumo y permite o no vivir barato, según su voluntad del momento. En religión, pasa sobre las conciencias e impone el dogma a todo el mundo bajo penas severas y mediante contribuciones onerosas. En artes y ciencias, ejerce el monopolio de la enseñanza y el privilegio de la verdad oficial.
Ella decide y fija las reglas higiénicas y la conducta moral que deben seguirse, cuáles funciones sociales corresponden al grupo y cuáles al individuo, en qué condiciones se ha de trabajar, adquirir riquezas, enajenar bienes, cambiar las cosas y relacionarse con las personas. Finalmente, y como digno remate, premia y castiga, y es acusador, abogado y juez, dios todopoderoso que se halla en todas partes, todo lo dispone y sobre todo vigila, atento y celoso.
Estas deducciones nada tienen de exageradas una vez admitido que la ley del número es la suprema ley.
Mas, como las mayorías no pueden realizar por sí tantas cosas, como no les es dable ocuparse a diario en tan múltiples cuestiones, surge necesariamente el complemento de la ley, la delegación parlamentaria, al efecto, por medio de las mayorías, se elige también delegados o representantes que, constituidas en corporación, asumen todos los poderes de sus representados, o más bien los del país entero, y así es cómo se genera el poder omnipotente, el derecho divino de los parlamentos.
Y he aquí que, en el seno de esas cámaras o asambleas de los escogidos, se aplica de nuevo la ley radical del número y por mayoría se decretan las leyes a fin de gobernar sabiamente los intereses públicos y privados, que a tanto alcanza la omnisciencia de los legisladores. De este modo, un puñado de ciudadanos medianamente cultos, vulgarotes las más de las veces, alcanza la gracia de la suprema sabiduría. Higiene, medicina, jurisprudencia, sociología, matemáticas, todo lo poseen, porque el espíritu santo de las mayorías se cierne constantemente sobre sus cabezas. Tal es la teoría en toda su desnudez.
Se tiene por temerario discutirla, por locura negarla. La imbecilidad argumenta injuriando.
Pero la sabiduría expresa la verdad. "El pueblo soberano — dice el positivista — designa a sus representantes y crea el gobierno.
"El Gobierno, a su vez, crea derechos y los confiere separadamente a cada uno de los miembros del pueblo soberano, de donde emana. ¡He ahí una obra maravillosa de escamoteo político!"
Mas, el escamoteo no para en esto. Extiende sus dominios hasta lo más hondo de los sistemas políticos, porque, una vez afirmada la ley de las mayorías, se convierte, como veremos muy pronto, en una tremenda ficción que permite a unos cuantos encaramarse en la cucaña del poder, dictar e imponer a un pueblo entero su voluntad omnímoda.
Tratemos, pues, antes de hacer la crítica de la ley, de penetrar este misterio político, poniendo ante los ojos del lector la realidad que encierra.