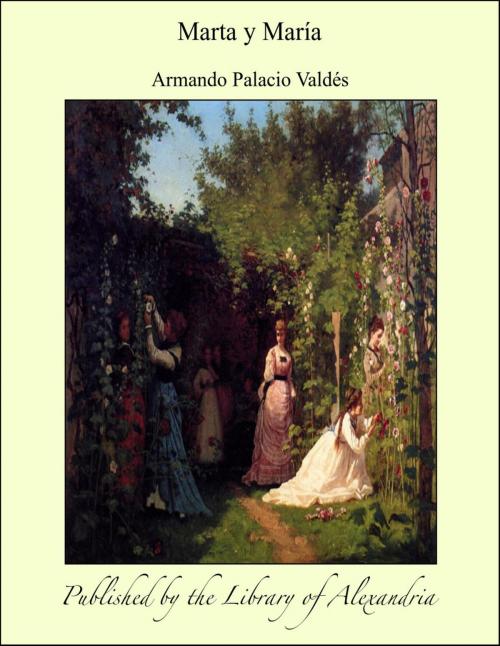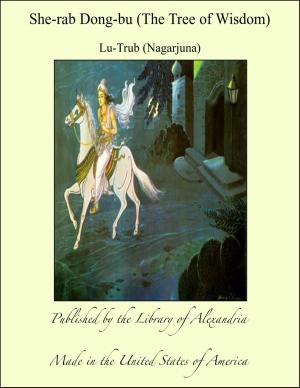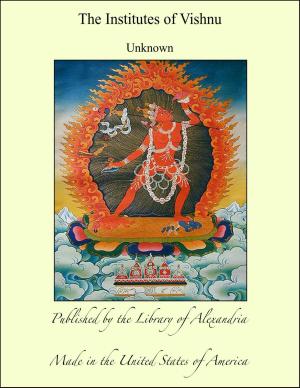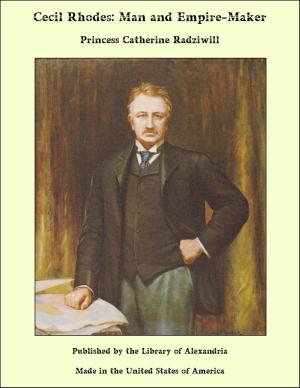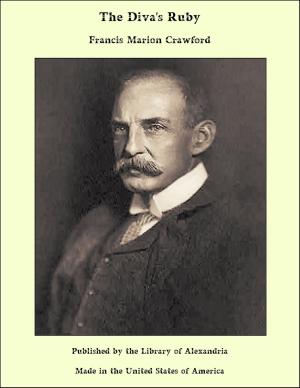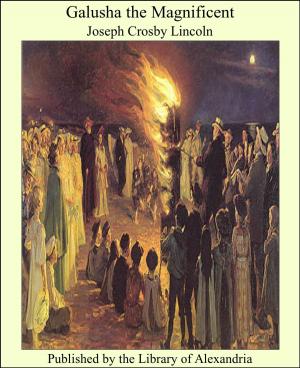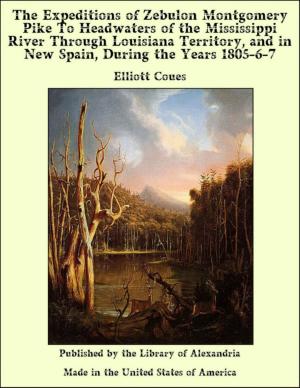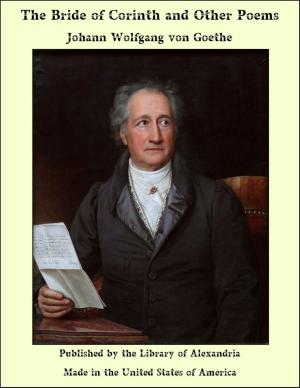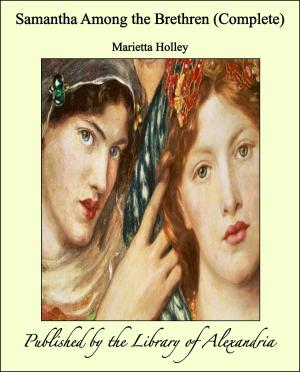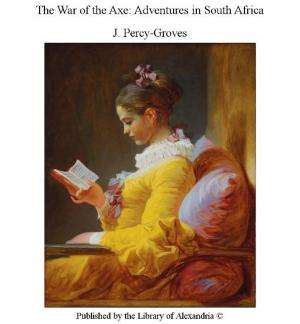| Author: | Armando Palacio Valdés | ISBN: | 9781465567505 |
| Publisher: | Library of Alexandria | Publication: | July 29, 2009 |
| Imprint: | Library of Alexandria | Language: | Spanish |
| Author: | Armando Palacio Valdés |
| ISBN: | 9781465567505 |
| Publisher: | Library of Alexandria |
| Publication: | July 29, 2009 |
| Imprint: | Library of Alexandria |
| Language: | Spanish |
I DESDE LA CALLE Dentro del soportal la gente se estrujaba sin compasión: cada cual hacía prodigios de habilidad para burlar la ley física de la impenetrabilidad de los cuerpos, reduciendo el suyo a un volumen imaginario. La noche era densa y oscura como pocas. Los pies de los curiosos se buscaban en las tinieblas, y al encontrarse prodigábanse caricias harto expresivas. Los codos de los unos, por secreto y fatal impulso, iban derechos a los ojos de los otros. El sujeto pasivo de tales caricias llevaba inmediatamente la mano al lugar del contacto, y solía exclamar ásperamente: «¡Bárbaro! ¡Ya podía usted...!» Pero un enérgico chiis chiis de la muchedumbre le obligaba a matar en flor su discurso. Y volvía a imperar el silencio. El silencio era a la sazón la necesidad más apremiante que sentían los vecinos de Nieva allí congregados. El menor ruido era considerado como acto sedicioso y castigado inmediatamente con un chicheo amenazador. Estaban prohibidas las toses y los estornudos, y con penas más aflictivas aún la risa y las conversaciones. Se sudaba muchísimo, aunque la noche no era de las más templadas de otoño. En los soportales de las casas de enfrente acaecía poco más o menos lo mismo; pero en la calle había poca gente, porque estaba cayendo pausadamente una agua menudísima que los vecinos de Nieva se habían acostumbrado a no despreciar, pues a la postre, y a pesar de sus modos blandos y sutiles, moja como cualquiera otra. Sólo unas cuantas personas con paraguas y algunas otras que, no teniéndolo, se amparaban de su filosofía permanecían a pie firme en medio del arroyo. Los balcones de la casa de Elorza se hallaban entreabiertos, y por la abertura salía una viva y regocijada claridad que tornaba aún más triste la noche oscura y húmeda del exterior. También salían por intervalos torrentes de notas armoniosas desprendidas de un piano. La casa de Elorza era la primera de una calle estrecha y larga y guarnecida por ambos lados de soportal, como casi todas las de la villa de Nieva. Su fachada más importante miraba, pues, a esta calle; pero tenía otra con balcones a la plaza del pueblo, que era amplia y hermosa como la de una ciudad. Aunque la oscuridad no nos permite descubrir exactamente el aspecto de la casa, se puede asegurar que es un edificio de piedra labrada y de un solo piso, con espacioso soportal, cuya arquería elegante y soberbia declara desde luego la jerarquía de sus dueños. Este soportal, que bien merece los honores de pórtico, contrasta notablemente con el de las casas que le siguen, bajo y estrecho, y sostenido por pilares redondos y toscos sin ornamento alguno. También se observa la misma diferencia en el piso, que en el soportal de que hablamos es de losa bien aderezada, mientras los demás ofrecen solamente un incómodo pavimento empedrado de guijarros. Sin osar, por tanto, llamarla un palacio, no es aventurado afirmar que aquella mansión había sido construida por una persona principal para su exclusivo uso y regalo. La circunstancia de tener sólo un piso, bien claramente lo decía. Exige la verdad que manifestemos asimismo que el arquitecto había dado pruebas de buen gusto al trazar el plano del edificio, pues sus proporciones no podían ser más elegantes y correctas. Pero lo que más saltaba a la vista en él, sin duda alguna, era cierto bienestar amable y aristocrático, exento de presunción que, aunque lograse inspirar envidia, no despertaba ciertamente en el corazón de la plebe los odios y rencores que excita siempre la opulencia soberbia
I DESDE LA CALLE Dentro del soportal la gente se estrujaba sin compasión: cada cual hacía prodigios de habilidad para burlar la ley física de la impenetrabilidad de los cuerpos, reduciendo el suyo a un volumen imaginario. La noche era densa y oscura como pocas. Los pies de los curiosos se buscaban en las tinieblas, y al encontrarse prodigábanse caricias harto expresivas. Los codos de los unos, por secreto y fatal impulso, iban derechos a los ojos de los otros. El sujeto pasivo de tales caricias llevaba inmediatamente la mano al lugar del contacto, y solía exclamar ásperamente: «¡Bárbaro! ¡Ya podía usted...!» Pero un enérgico chiis chiis de la muchedumbre le obligaba a matar en flor su discurso. Y volvía a imperar el silencio. El silencio era a la sazón la necesidad más apremiante que sentían los vecinos de Nieva allí congregados. El menor ruido era considerado como acto sedicioso y castigado inmediatamente con un chicheo amenazador. Estaban prohibidas las toses y los estornudos, y con penas más aflictivas aún la risa y las conversaciones. Se sudaba muchísimo, aunque la noche no era de las más templadas de otoño. En los soportales de las casas de enfrente acaecía poco más o menos lo mismo; pero en la calle había poca gente, porque estaba cayendo pausadamente una agua menudísima que los vecinos de Nieva se habían acostumbrado a no despreciar, pues a la postre, y a pesar de sus modos blandos y sutiles, moja como cualquiera otra. Sólo unas cuantas personas con paraguas y algunas otras que, no teniéndolo, se amparaban de su filosofía permanecían a pie firme en medio del arroyo. Los balcones de la casa de Elorza se hallaban entreabiertos, y por la abertura salía una viva y regocijada claridad que tornaba aún más triste la noche oscura y húmeda del exterior. También salían por intervalos torrentes de notas armoniosas desprendidas de un piano. La casa de Elorza era la primera de una calle estrecha y larga y guarnecida por ambos lados de soportal, como casi todas las de la villa de Nieva. Su fachada más importante miraba, pues, a esta calle; pero tenía otra con balcones a la plaza del pueblo, que era amplia y hermosa como la de una ciudad. Aunque la oscuridad no nos permite descubrir exactamente el aspecto de la casa, se puede asegurar que es un edificio de piedra labrada y de un solo piso, con espacioso soportal, cuya arquería elegante y soberbia declara desde luego la jerarquía de sus dueños. Este soportal, que bien merece los honores de pórtico, contrasta notablemente con el de las casas que le siguen, bajo y estrecho, y sostenido por pilares redondos y toscos sin ornamento alguno. También se observa la misma diferencia en el piso, que en el soportal de que hablamos es de losa bien aderezada, mientras los demás ofrecen solamente un incómodo pavimento empedrado de guijarros. Sin osar, por tanto, llamarla un palacio, no es aventurado afirmar que aquella mansión había sido construida por una persona principal para su exclusivo uso y regalo. La circunstancia de tener sólo un piso, bien claramente lo decía. Exige la verdad que manifestemos asimismo que el arquitecto había dado pruebas de buen gusto al trazar el plano del edificio, pues sus proporciones no podían ser más elegantes y correctas. Pero lo que más saltaba a la vista en él, sin duda alguna, era cierto bienestar amable y aristocrático, exento de presunción que, aunque lograse inspirar envidia, no despertaba ciertamente en el corazón de la plebe los odios y rencores que excita siempre la opulencia soberbia